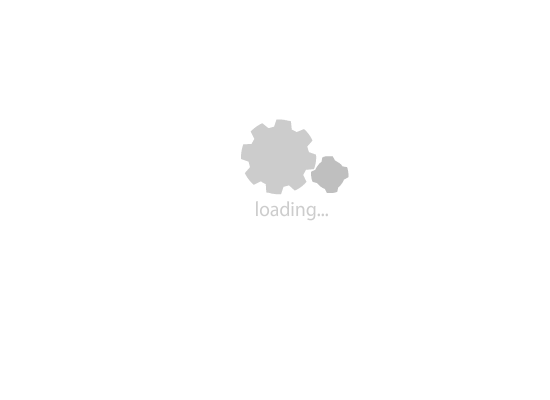ocurrio un error


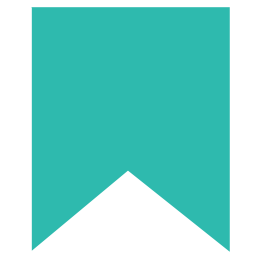
A+
A-
de

Me gusta
13 usuarios reaccionaron a esta obra

Seguir al autor
No tiene seguidores en la comunidad
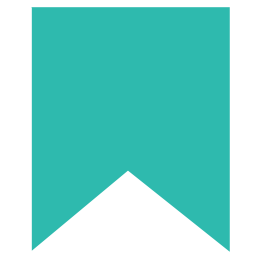
Recomendar Obra
Recomenda a tus amigos