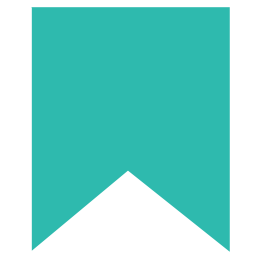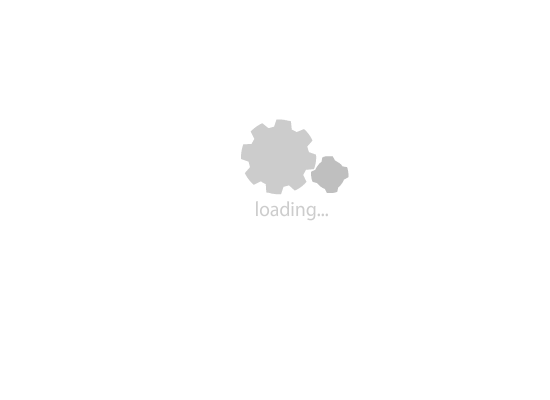un Cuento en Certamen de
Turavinina Yuliya
Cuando una calurosa tarde de enero con el sol poniente promet√≠a deshacerse del sofocante calor y una suave brisa comenzaba a traer los dulces aromas de jazm√≠n, tilo y almendras de las calles aleda√Īas, yo, Amelia Alegre, contadora de una compa√Ī√≠a de auditores, despu√©s de cuatro horas de manejar llegu√©, por fin, a la direcci√≥n que necesitaba y descubr√≠ una hermosa calle residencial de un pueblo perif√©rico llamado A. Estaba hambrienta y decid√≠, antes de descargar el ba√ļl del coche y subir al departamento alquilado, buscar un lugar cercano para comer algo. Examin√© los carteles de los negocios de la cuadra y eleg√≠ entrar a la tienda cuyo cartel dec√≠a "Pizzer√≠a de T√≠o Tito". Me atendi√≥ el mism√≠simo Tito (como lo supe posteriormente), un c√©libe cincuent√≥n, que amaba cuando el cliente (y mejor todav√≠a si no era uno del barrio) prefer√≠a sentarse en la barra antes que ocupar una mesa. Esperaba un poco hasta que el cliente empiece a comer y daba rienda suelta a su lengua que tanta flexibilidad ten√≠a.
Me acerqué a la barra, pedí una mozzarella chica, una cerveza y me quedé a esperar allí mismo.
—No eres del barrio —dud√≥ Tito cerrando la pesada puerta del horno tras meter all√≠ la sabrosa pizza.
—No —respond√≠ observando vagamente el lugar—, pero me ver√° con frecuencia durante las pr√≥ximas dos semanas. Voy a vivir enfrente y desayunar aqu√≠, si no le molesta.
— ¬°Muy bien! —regocij√≥ Tito acerc√°ndome en una dulcera de porcelana las olivas negras—. Si vas a vivir en un departamento sobre esta calle —Tito se inclin√≥ hacia m√≠ y murmur√≥ intrigante—, cuando oscurezca no olvides cerrar bien las ventanas.
— ¬ŅHay ladrones? —ironic√©.
—Hay murci√©lagos —Tito abri√≥ la puerta del horno y extrajo la pizza, aroma de la cual se expandi√≥ por toda la pizzer√≠a—. Proba, hija, y te vas a dar cuenta de que es una verdadera delicia.
— ¬ŅY qu√© pasa con los murci√©lagos? —pregunt√© probando mi primer pedacito volteando los ojos y besando los dedos queriendo decir que estaba muy rica.
La complacida sonrisa se dibuj√≥ en el simp√°tico rostro de Tito. Agarr√≥ un banco y se acomod√≥ del otro lado de la barra, mir√°ndome con una ternura paternal. "¬ŅTe cuento?"—pregunt√≥ con un tono que no requer√≠a una confirmaci√≥n.
"La exacta fecha de los hechos que voy a referir importa muy poco. Viv√≠a en este barrio un hombre. Algunos aseguran que era un escritor, otros que fue un abogado, pero creo que nadie lo sabr√° decir con certeza. Diremos que era un hombre modesto. Viv√≠a solo y contaba con sus respetuosos a√Īos. Pero le sucedi√≥ una cosa desagradable: se enamor√≥".
— ¬ŅEnamorarse es una desgracia? — exclam√© riendo. Tito sonri√≥ y sigui√≥.
"Estaba muy enamorado. Ella parece que tambi√©n. A menudo se les ve√≠a caminando, teni√©ndose de las manos, charlando y riendo con deleite; entrando a la tienda de do√Īa Marta a comprar las frusler√≠as y a la florer√≠a de don Hugo por un ramo de flores siempre silvestres. En el bar tomaban caf√© en la mesa del fondo donde nada pod√≠a interrumpir su intimidad. Su felicidad despertaba curiosidad en los hombres y la envidia en las mujeres cuyas lenguas no paraban de echar los venenosos comentarios", Tito volvi√≥ a inclinarse y bisbise√≥ afanoso, "dicen que la chica era muy joven", mane√≥ la cabeza, se incorpor√≥ y sigui√≥, "todo podr√≠a haber sido perfecto si no fuera por un detalle: a ella le gustaba volar de noche. ¬°Oh, pobre caballero! Al llegar la noche y al prenderse las primeras estrellas sobre la manta negra de la nocturna oscuridad, la joven se inquietaba, atormentaba, enloquec√≠a y cuando perd√≠a por completo la conciencia sub√≠a sobre alf√©izar y despegaba volando como un murci√©lago. Y √©l la esperaba fumando y tomando su caf√©. A la madrugada ella regresaba. Le ped√≠a perd√≥n, juraba no volver a volar m√°s de noche, le confesaba su amor y √©l la perdonaba. Lo √ļnico que √©l tem√≠a es que un d√≠a ella no volviera, pero ese d√≠a lleg√≥. A la noche, en la v√≠spera de ese d√≠a, cuando la potente oscuridad predec√≠a una calamidad, ella como siempre subi√≥ sobre el alfeizar. El hombre la sigui√≥. Sin llorar ni suplicar, con un angustiado silencio la agarr√≥ de la mano y la mir√≥ con todo su desconsuelo, con todo su dolor. Y ella dio un paso atr√°s. Lo abraz√≥. Lloraban. Pero las negras nubes no ten√≠an indulgencia desnudando la blancura de la luna espectral. La noche la seduc√≠a y la luna, reverberando en las pupilas de la joven, la atra√≠a. Ella se apart√≥ de su amado mirando hacia el cielo. Luego volvi√≥ a abrazarlo m√°s fuerte, como pidi√©ndole que la sujetara, que la ayudara. Y √©l le respondi√≥ con su abrazo. Sus cuerpos temblaban y sus corazones palpitaban. Estaban juntos, pero cada uno con su miedo, con su dolor. Ella le agarr√≥ las manos y cubri√©ndolas con sus l√°grimas las llen√≥ de besos. √Čl protestaba, sacaba las manos, pero ella las atrapaba y las besaba de nuevo. De repente la joven se estrech√≥, se dio vuelta y corri√≥ hacia la ventana, subi√≥ al alfeizar y despeg√≥ desapareciendo en la impenetrable oscuridad. Cuando la noche se desvaneci√≥ el hombre apag√≥ su √ļltimo cigarrillo y trag√≥ el √ļltimo sorbo de caf√©. Se acerc√≥ a la ventana, subi√≥ sobre el alf√©izar, mir√≥ un instante al cielo e hizo su √ļltimo paso. La ventana se cerr√≥ de golpe por una fuerte corriente del viento", Tito larg√≥ un largo suspiro y sigui√≥, "ella reapareci√≥ unos d√≠as despu√©s y encontr√≥ la ventana cerrada. Golpe√≥ el vidrio, llam√≥ al hombre, volvi√≥ a golpear. Pero √©l no aparec√≠a para abrirle la ventana. Agotada, desliz√°ndose por el alf√©izar resbaladizo ella, de repente (as√≠ cuentan), se convirti√≥ en un murci√©lago y vol√≥. Desde ese d√≠a cada noche justo a las diez aparece de la nada un reba√Īo de murci√©lagos. Todos vuelan silenciosamente dando vueltas sobre los tejados y solo uno se separa de los dem√°s y con un chillido que hace congelar la sangre salta de una ventana a otra golpeando el vidrio y chillando como si rogara, como si suplicara".
Ya se hab√≠a hecho demasiado tarde y tuve que marcharme. Me desped√≠ de Tito agradeci√©ndole la compa√Ī√≠a. Retir√© la valija del ba√ļl y sub√≠ al departamento. Me ba√Ī√© y luego fui a prepararme un t√©. Esperando a que cali√©ntese la pava me acerqu√© a la ventana y la abr√≠ para dejar entrar aire fresco. La oscuridad que se ve√≠a en la calle me desosegaba. No entend√≠ inmediatamente el por qu√©. Observ√© las ventanas vecinas y me di cuenta de que estaban estrechamente cerradas con persianas. Record√© las palabras de Tito y mir√© el reloj. Las agujas marcaban las diez menos cinco. Me apresur√© a cerrar la ventana y me qued√© esperando y observando la negra imagen del vidrio. No suced√≠a nada y me sent√≠ rid√≠cula, me re√≠ de mi misma. Agarr√© la taza, prepar√© el t√© y sal√≠ de la cocina. En la puerta quise apagar la luz, pero antes de hacerlo, por un inexplicable impulso, me di vuelta y mir√© hacia la ventana. Y lo vi…
Su chiquito y peludo cuerpo estaba casi aplastado contra el vidrio. Se plegaba con sus peque√Īos pulgares, pero no resist√≠a y se deslizaba volviendo a trepar sobre el vidrio. Las finitas membranas de sus abiertas alas estaban tan delgadas que la luz del farol parec√≠a atravesarlas. Me miraba. Me miraba fijamente, hipnotiz√°ndome. Y esa mirada era humana y esa mirada me suplicaba abrir la ventana. Di un paso hacia la ventana y extend√≠ la mano, agarr√© la manija. Pero el mam√≠fero se despeg√≥ y golpeo el vidrio con su chiquito, pero potente cuerpo. Volvi√≥ a mirarme y su mirada hab√≠a vuelto a ser distinta. Ahora me miraba confundido y con asombro. Se despeg√≥ y vol√≥.
Después de esa noche los murciélagos no volvieron.
El d√≠a de mi partida, cuando las valijas ya estaban cargadas en el ba√ļl, entr√© a la pizzer√≠a de Tito para saludarlo y preguntar por qu√© los murci√©lagos no volvieron m√°s. "No lo s√©", respondi√≥ Tito encogi√©ndose de hombros y mir√°ndome con una inc√≥gnita desconfianza.