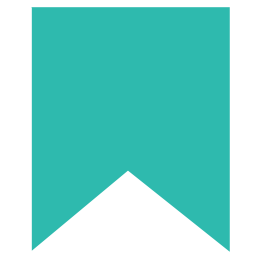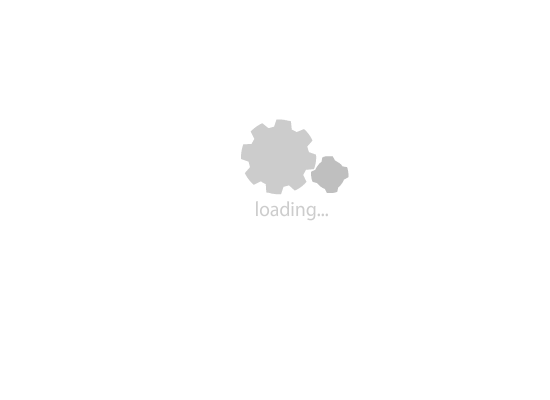un Cuento de
Amarilla Maria Alejandra
La luz de la tarde, se cuela filtrada entre las hojas del follaje de los árboles que crecen, en la pequeña plazoleta de la estación. En breve, se poblará de voces infantiles que avivarán los juegos por un largo rato. Siempre le gustó ir allí unos minutos a la hora de la siesta, es uno de los horarios preferidos de los que, como ella, gustan de la soledad.
La visita, precede el desagradable proceso de sumergirse luego en los sofocantes túneles. Disfruta el silencio por unos minutos en los que cierra los ojos y oye el sonido de las hojas mecidas por el viento. Al hacerlo recuerda sus propios árboles, esos que tan lejos han quedado, ve fragmentos de cielo azul entre las ramas e imagina que ese cielo puede ser su cielo, el que veía echada de espaldas en su infancia. Época en la que su vida estaba despojada de toda preocupación, y era feliz a orillas de la laguna de su amado pueblo. El mismo que no había tenido ningún futuro para ofrecerle, a excepción de la natural belleza de sus paisajes y un camino colmado de innumerables privaciones.
Con los ojos aún cerrados dejó que sus pensamientos viajaran con sus recuerdos, para sentir que volvía a su hogar. Pudo oler el aroma a tierra mojada después de la lluvia de primavera, el del césped recién cortado. Oyó el trinar de las aves en las mañanas soleadas, las risas alrededor de la mesa de domingo y el sabor intenso de la comida casera de su madre. Se sintió tan cerca de su familia que no pudo evitar la nostalgia que se apoderó de ella. Pensó que un torrente de lágrimas correría por sus mejillas, pero no sucedió, el sonido insistente de unas bocinas acudieron a su encuentro y resultaron ser el pasaje de vuelta a la realidad.
Juzgó que era hora de partir, por mucho que insistiera en aferrarse a los recuerdos, tendría que soltarlos, antes o después, y dado que no había marcha atrás, era mejor que fuera antes.
Descendió sin prisa hacia los confines del lugar, al que hace mucho tiempo había decidido bautizar como, “el infierno terrenal del averno amarillo”. El anuncio luminoso en letras rojas decía que no había demoras en el servicio, no tenía un horario que cumplir, pero presa de la costumbre la contentó saber que todo funcionaba correctamente.
Los túneles del subterráneo le habían desagradado desde la primera vez que viajó en ellos, el aroma a humedad, orín y a humanidad amontonada, habían inundado sin remedio sus fosas nasales. Por lo que le producía un rechazo que nunca logró superar. Sin mencionar la claustrofobia que le causaba saberse bajo tierra, en una tumba voluntaria que se habitaba de pasada.
En el vagón pudo observar, qué sentadas a ambos lados del coche, unas pocas personas permanecían presas de sus propias cavilaciones. Todos los pasajeros iban enfrascados en sus pequeños mundos luminosos y rectangulares, conectados a un sinfín de realidades virtuales y completamente alejados del entorno. Se oyó el claro sonido que anunciaba la partida y aun así, todos siguieron inmutables, presos de la rutina, de la tecnología, de la progresiva deshumanización a la que los arrojaba la ciudad. Sintió como la embargaba la añoranza del verde paisaje de su pueblo.
Miró a todos, buscando en esa reducida muestra de humanidad un pequeño indicio de esperanza en el porvenir. Observó a una joven pareja, se hallaba tomada de la mano, sus ojos reflejaban, aun estando sus cuerpos tan cerca, la distancia abismal que había entre sus almas.
Frente a ellos, un anciano consultaba con insistencia un reloj pulsera. Era evidente que llegaba con retraso a algún lugar de importancia. Lo que desconocía es que era probable que hubiese llegado tarde a su propia vida, aunque aún no fuera consciente de ello.
Un hombre, de unos cuarenta años, hizo estremecer las cuerdas de su violín. Su mirada, evocaba la profunda tristeza que habitaba su corazón, por una pena de amor. Esta se expandía en el vagón a través de sus notas. Nadie parecía oírlo, a excepción de un pequeño niño, que intentó en más de una oportunidad, salvar a su madre, evitando que desperdiciara un momento sublime, Pobre pequeño, ignoraba que hay gente que no desea ser salvada.
De repente, el vagón se oscureció por completo, su oscuridad en nada se asemeja a la de las noches de su pueblo, en las que las estrellas resplandecían y todo era claro, incluso las ideas que podían ser consideradas como las más descabelladas y utópicas.
Se oye en ese mismo instante el anuncio de la próxima estación y sabe que ha llegado a su destino.
Observa por última vez al resto de los pasajeros, solo el niño la mira y le regala una auténtica sonrisa vestida de transparencia y genuina bondad. Es cuando piensa que quizás hay esperanzas.
El coche se detiene con lentitud y ella desciende sin necesidad de abrir las puertas. En el andén se encuentra con los rostros sonrientes de todos lo que la precedieron en el último viaje y hoy la reciben con alegría, tal como se lo prometieron antes de partir hacia su última migración.