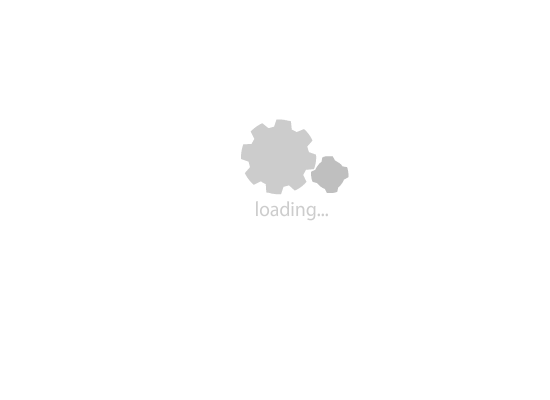A+
A-
AQUEL QUE DEJA LA ROSA
un Cuento en Certamen de
Asaro Daniel
Hace mucho tiempo supe que no era el único hombre de tu vida.
Creo que fue incluso antes de casarnos. Llegabas tarde a un encuentro y en tus pupilas aún se reflejaba la imagen de Aquel. Sólo tenía que mirarte fijo hasta que vos encontrabas la manera de hacerla desvanecer, como si agitaras con la mano la superficie de un estanque. Pero te amaba y ese era un conocimiento tan puro en su concepción que no tenía manera de imponer condiciones.
Sólo dos veces me atreví a plantearlo en voz alta, y ninguna de ellas con un tono admonitorio. Simplemente tanteando el terreno y no desmalezándolo. Vos me observabas en silencio sólo para permitirme leer las respuestas. No debía ponerte en posición de elegir. Nunca hubo la menor impostación en tus "te amo", solo que no tenían exclusividad. Cuando regresabas de algunas de tus ausencias y te besaba, encontraba la huella de los "te amo" dedicados a Aquel, aún en tus labios. A veces guardabas algunos papeles al azar en tu maletín y te ibas una semana al exterior. A una capacitación. O a darle una mano a tu padre en el campo, que apenas si sabía mantener en orden su negocio.
Hubiese resultado fácil seguirte el rastro. No es que te empeñaras en disimularlo.
Pasaron los años. Una vez descubrí otro teléfono móvil en la repisa del baño. Uno de última generación, lo cual plantó una puntada de celos salvajes en la boca de mi estómago. Usabas un Iphone con Aquel. Conmigo un modesto Nokia con Android. Tuve que convencerme que habías elegido vivir conmigo y no por una mera cuestión económica: si al fin de cuentas siempre fuiste autosuficiente. La cabeza del estudio jurídico más importante de la ciudad e incluso te habían ofrecido alguna vez un cargo político.
Eras hermosa y lo seguiste siendo aún bien entrada la enfermedad. Jamás tuvimos hijos: cuando lo propuse, ni siquiera abordaste el tema. No sé que hiciste, pero cierta vez capté los detritos de una conversación con tu finada madre en el living. ¨Con lo que me hubiese gustado tener un nieto¨, te dijo. Así que atando cabos llegué al nudo de la cuestión. Esa es la madre de todas las metáforas:¨Atando cabos se llega al nudo¨. Algo habías hecho para no tener hijos y la razón era sencilla: un hijo te ataría a mí. Te impediría ir a su encuentro. Aunque comprendí que sólo rascaba la superficie. La razón era mucho más importante: no sabrías de quien era. No podías arriesgarte. Y te obligaría a ir en una dirección. Así que hiciste algo con tu cuerpo. Sólo tendría que revisar tu historia clínica que guardo en mi caja fuerte junto al acta de defunción. No lo haré. Ese fue tu deseo y te lo llevaste a la tumba, igual que la identidad de Aquel.
Con el tiempo, la rutina acomodó las cosas en su sitio. Adquirí una nueva percepción: sabía cuando te empezabas a alejar de mí e ibas al encuentro de Aquel. Era la falta de un ¨buen día¨, el beso fugaz en la comisura de los labios, la manera en que tu vista se quedaba fija en el vacío. Entonces aparecía la conferencia en el exterior, el campo de tu padre, la visita a la casa de una de las amigas que jamás te conocí. Te alejabas una semana, diez días. Contestabas mis mensajes de texto con frases cortas. ¨Estoy bien¨. Jamás un ¨te amo¨ a la distancia. Nunca mezclabas los ¨te amo¨. No me dejabas ir a recibirte al aeropuerto. Cuando volvías, seguías ausente por un par días. Pero cuando el último rastro de Aquel resbalaba por tu cuerpo y finalmente te acercabas a mí...
Dios, cómo te amé.
Cuando cumnpliste 50 te propuse hacer una fiesta, pero te negaste. En cambio nos fuimos un mes a Europa. Cuando volvimos, te invitaron a un simposio en Suiza que duró tres semanas. Me lo esperaba. No es que no me doliera, es que de alguna manera había adquirido una extraña certeza. Resultaría arduo de explicar y no lo haría demasiado bien. Así que lo dejo a consideración de quien lea éstas líneas.
Enfermaste. Esa maldita enfermedad que alguien se encargó de buscarle un nombre aún más horrible. Y llegó el momento que renunciaste al hospital y me mandaste a acondicionar nuestra habitación para que pasaras tus últimos días allí.
No hizo falta que me dijeras nada.
Esa vez, yo fui quien me inventé una conferencia en el exterior. Dije que me llevaría unos diez días arreglar los asuntos de una herencia, en el sur de Italia. ¨¿Estarás bien sin mí?¨, te pregunté. Vi como la felicidad borraba los detritos de tu enfermedad. El "te amo" que me dedicaste fue el más genuino que recuerde. Me diste un beso tan impregnado de ternura que supe que volvería a vivir mi vida a tu lado aunque tuviera que compartirte con diez. O con cien.
Cuando volví, sólo pasaron dos días antes que tu condición empeorara. Al fin, hiciste que quitaran de la habitación todo equipamiento y que el personal médico se retirara. Si lo único que te hacía falta era un reloj que marcara la cuenta regresiva. Hablamos mucho y a pesar que estabas cada vez nás indefensa, jamás te pregunté por Aquel. No pisé terreno sagrado. Vi en tu mirada una profunda luz de agradecimiento. Al fin de cuentas, elegiste morir conmigo.
Recuerdo tus últimas palabras. Me apretaste la mano sobre la sábana y me miraste, todo lo profundo que te lo permitieron tus ojos hundidos en las cuencas: ´Nunca quites la rosa¨, susurraste. No te pregunté. Porque lo sabría cuando llegara el momento.
Tu último día era invierno pero olía a primavera. Te enterré en el lugar que me indicaste, uno que recibía la luz del sol hasta bien entrado el crepúsculo. Cuando el cortejo se fue, me quedé parado frente a tu tumba durante largo rato. Lloré en silencio porque jamás te gustó la exteriorización desmedida de las emociones. Odiabas tanto las carcajadas como los gritos de histeria.
Volví a la semana.
Al lado de la lápida había una rosa. Tan rozagante que la tierra que la había cobijado aún lloraba.
Me retiré casi en puntas de pie. Me sentí un intruso. Peor aún. Un blasfemo.
Había alguien cerca, que se había apartado cuando percibió el ruido del motor de mi auto. Desandé el camino, paso a paso, como si temiera profanar terreno sagrado.
Siempre había una rosa en tu tumba. A veces rozagante y a veces desmigajada. En ocasiones cuando me acercaba, uno de sus pétalos se desprendía y sobrevolaba al garete. Me mantuve fiel a la promesa. Jamás la quité y siempre me alejaba cuando esa flor estaba fresca.
Y hoy, cuando salí al claro y al terreno de grava que daba a tu lápida, lo vi. Aquel tenía una rodilla en tierra y dejaba la flor exactamente en el mismo lugar: debajo de tu nombre. Creo que lloraba. En un momento ambos fuimos conscientes de la presencia del otro, porque él se enderzó pero se negó a volverse.
Me quedo de pie apenas un puñado de segundos, antes de dar un paso hacia atrás y perderme en la espesura.
Sólo tengo una visión más de la figura encorvada, envejecida y temblorosa de Aquel que deja la rosa.

Me gusta
22 usuarios reaccionaron a esta obra

Seguir al autor
195 usuarios estan siguiendo al escritor
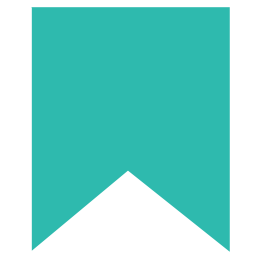
Recomendar Obra
Recomenda a tus amigos