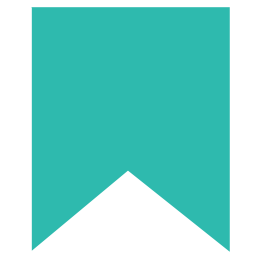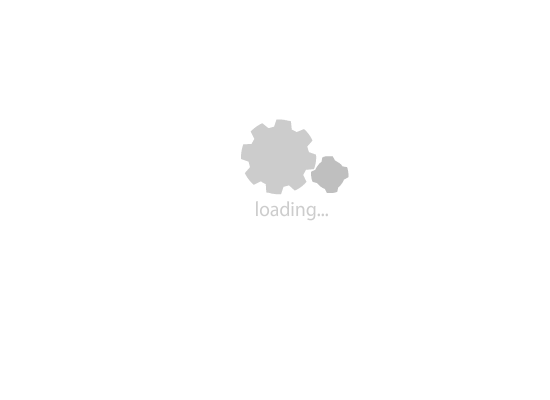un Cuento de
Asaro Daniel
Estaba a punto de culminar mi ejercicio vespertino: diez vueltas a la plaza en poco menos de una hora. Bastante bueno para mí, que ya he cambiado por razones de fuerza mayor el trote cansino por la caminata a paso vivo. Las "razones de fuerza mayor" pueden abarcar desde un EPOC incipiente hasta el desgaste propio de la edad. Estoy en la sala de espera de la vejez, confortable por ahora; los achaques no pasan de algunos dolores en las articulaciones durante los días húmedos y el retraimiento del chorro de orina matinal, debido, claro, a una vejiga perezosa. Pero aún estoy en estado, y algo más: he adquirido una especie de perspectiva que sólo la edad obsequia sin cargo. Es el poder de observación, pero sublimado. Casi puedo ver algunas cosas en cámara lenta; ralentizar el movimiento de determinados episodios casi a voluntad.
Fue eso lo que me permitió ver a la nena en bicicleta, a unos setenta metros de distancia. Ese fue el punto de encuentro de nuestros destinos. Nos separaban unos 50 años: ella no podía tener más de seis y era su primer viaje en bici sin las rueditas de auxilio. Vi que su padre sujetaba el borde del asiento con una mano mientras la arengaba con tono sedoso. Fue allí que estropeé mi tiempo, ya que aminoré el paso. Algo importante estaba a punto de suceder y era un milagro trivial que no pensaba perderme. Mi creencia en algún dios varía según el día, igual que mi artritis, pero ese día creí. Ese dios mundano me tenía algo reservado.
La nena dijo algo: probablemente le pidió a su padre que no la soltara. No aún. Era hermosa y lo seguiría siendo a medida que creciera: arrebataría corazones, entrecortaría las respiraciones pero supe, gracias a esa perspectiva casi sobrenatural, que nunca sería tan hermosa como aquel día de primavera. Tenía dos colitas, ojos azules y pecas incipientes. Se le habían caído algunos dientes al costado de las paletas y eso la hacía aún más adorable. Llevaba un jardinero azul y una remera sin mangas. Escuché que el hombre le decía que pedaleara, que lo hiciera con fuerzas para vencer a la inercia. La nena asintió en un gesto que era más para sí misma que para su padre. Miró sobre su hombro para ver si aún apuntalaba su equilibrio con la mano debajo del asiento. Le dio dos enérgicas vueltas al pedal...y fue en ese momento que nuestros ojos y destinos se cruzaron. Ella vio que yo la observaba anhelante. Frunció su encantador entrecejo. Su padre se enderezó y retiró la mano debajo del asiento.
Y la nena quedó librada a su suerte.
Durante unos segundos la bici se escoró peligrosamente. Ya se había alejado unos diez metros del hombre. Si volcaba, el auxilio no llegaría a tiempo. "No abaniques el manubrio, bonita", le aconsejé...solo en mi mente. Y ella de alguna manera lo captó: lo que hizo fue ladear el cuerpo hacia el lado contrario y darle una suave patada al pedal. La bici se encarriló en la senda. Ella se despegó un poco del asiento por si la bici la despedía, pero de inmediato se inclinó hacia adelante. Volvió a levantar la vista y me miró. Una sonrisa pequeña aleteó en su labios...y era toda para mí. Su padre había salido de cuadro.
Estaba a menos de treinta metros.
El equilibrio aún era precario por que aún no se había adueñado de su bici. Aún le temía. Por más que tuviera casco y rodilleras, si la despedía sería una mácula en su ego incipiente. Vi ese orgullo que signaría su vida, que la haría seguir adelante contra viento, marea y los pronósticos de todos los agoreros que eran incapaces de atravesar barreras. Lo supe y no me pregunten como. Sus ojos azules chispearon, como el oleaje del mar cuando el sol le da de lleno. Sus pecas resaltaron. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Se sopló el flequillo. Dio tres vueltas seguidas al pedal y después dejó que la bici se deslizara hacia el borde del camino, antes de corregir el rumbo.
"Ya la tenés", pensé. "Ya es tuya"
Ella me dedicó una mirada fugaz y yo le guiñé un ojo. Volvió a sonreír. Hasta se dio el lujo de apartar la vista del camino y mirar la calle con aire casual, como si ese no fuera su primer paseo en bici sino uno más y su padre no estuviera detrás de ella, vivándola. Tenía el aire mundano de una pequeña princesa que paseaba por los jardines de su castillo.
Pasó a mi lado y también su padre.
Me volví para notar como doblaba la esquina con absoluta naturalidad e iba por la siguiente posta.
Ella seguramente se olvidaría esa misma noche de mí, cuando apoyara sus trenzas sobre la almohada.
Y esa era una de las ventajas de mi casi vejez: yo atesoraría ese episodio por toda la eternidad que me quedaba.
22-11-20
FOTO EXTRAIDA DE INTERNET